


Construyendo tiempo:
los ensayos cinematográficos de José Luis Guerín
Universidad de Granada
I
El objetivo final del arte moderno era realmente un imposible. El impulso hacia la captación del tiempo que vertebró a las vanguardias desde el romanticismo en adelante llevaba incrustada su propia negación. Si bien la legalidad sin ley de la autonomía formal —esa ley que debía siempre encontrarse para cada caso concreto— proporcionó al artista un modo de hacerse cargo de la realidad efectiva en el que ésta no resultara neutralizada por la repetición de una ley dada de antemano, también es cierto que la forma en sí misma vino a la larga a constituir otro mecanismo de contención del acto estético: también la forma abstracta volvía a reorganizar la estructura temporal de la realidad y a reubicar la dirección de la memoria mediante una disminución de la importancia de la experiencia efectiva. De este modo, la historia del arte moderno puede en su conjunto leerse como la historia de sus propias rebeliones internas, como la historia de sus propias negaciones en pos de una experiencia del tiempo capaz de hacer saltar en pedazos el continuum histórico en la persecución del sueño, al mismo tiempo pueril e irrenunciable, de nombrar las cosas como si fuera por primera vez. Thierry de Duve ha escrito que el arte moderno «fue un nombre propio» (De Duve, 1995, pp.3ss). Y si ese «fue» quiere decir que un día, al descubrir su contradicción íntima, el arte dejó efectivamente de ser un nombre propio, no por ello abandonó el empeño de serlo como anhelo último: «Salvemos el honor del nombre», era en efecto la consigna con que Lyotard saludaba a la posmodernidad (Lyotard, 1986, p.26).
Pero en la naturaleza de la fotografía ha existido siempre una relación radical con la contingencia temporal que ha trascendido a la elaboración formal y lingüística y que, en última instancia, ha propiciado que el impulso específico de la fotografía sea diferente del impulso general de la tradición del arte. Por primera vez en la historia de la humanidad, desde la llegada de la fotografía los códigos culturales empezaron a formar parte de una imagen producida por el hombre no como algo que le fuese inherente desde su misma génesis, sino como un añadido necesario. En efecto, desde el descubrimiento de la impresión en papel sensible el hombre tuvo que enfrentarse a algo absolutamente inédito: la existencia de una imagen que, aunque fuera en última instancia un producto humano, obedecía a procesos que se situaban al margen del hombre mismo. Roland Barthes puso el dedo sobre la llaga cuando afirmó que no fueron los pintores quienes inventaron la fotografía, sino que fueron los químicos (Barthes, 1980, p.142). En la base de la fotografía se encuentra un registro químico que pertenece al orden de una sustracción física real ajena al hombre. Lo específico de la fotografía, su arché, consiste en ratificar lo que ella misma representa: la fotografía certifica inequívocamente que algo real existió en el pasado. Así, la fotografía es capaz de mantener la objetividad del mundo aun a costa de la presencia del hombre, afirmando de este modo lo contrario de lo que se afirma en la pintura, en la cual incluso la objetividad del mundo puede desaparecer a favor de la presencia humana —la cual se afirma siempre mediante la presencia de la huella de un cuerpo en la imagen, y casi siempre mediante la investigación formal.
El arché fotográfico rechaza entonces el tiempo deíctico, el tiempo verbal que incluye en el enunciado la localización de la enunciación. De este modo, al no incorporar la huella de una actividad humana, el tiempo de la fotografía es tiempo desnudo, tiempo cero. Y el tiempo sin el hombre no puede sino desvelar una horrible verdad: que la fotografía es constitutivamente inhabitable, dolorosamente inhóspita. Es por ello que la pregunta central de la fotografía ha sido siempre radical e inversa a la del arte: no aquella que se interroga acerca de cómo hacerse cargo de la realidad sensible sin neutralizarla en la ley humana, sino esa otra que se plantea cómo contar la imagen de otra manera con el fin de sustraerse a la atracción fatal de la contingencia fotográfica. Que se plantea, en suma, cómo es posible convertir la fotografía en habitable.
¿Pues cómo, en efecto, puede la fotografía incorporar una temporalidad propiamente humana? Sin duda que en la atracción dolorosa de la contingencia radical, en el estatismo del ya ha sido de la fotografía, emerge ciertamente un tiempo humano: el tiempo de la melancolía. Pero esta no es más que una temporalidad engañosa. Porque se trata con ella de un tiempo fundado en la pretensión de colmar la contingencia radical, la ausencia de toda mitología, con el sadismo del melancólico; de un tiempo que, a fin de cuentas, viene a situar nuestra experiencia de la imagen en el mismo lugar en que el poema de Seferis situaba nuestra relación con los vestigios de la tradición clásica, donde no eran ya las estatuas los despojos, sino que simplemente nos revelaban nuestra propia ruina. Sólo la inclusión de la fotografía en la tradición del arte —que implica el desarrollo de una historia propia hecha de estilos y poéticas asociadas a una trama de influencias y rupturas— y, sobre todo, su inclusión en el dispositivo cinematográfico, han podido neutralizar esa sensación de ruina.
Pues el cine introduce de diversas maneras el tiempo humano en esa imagen fotográfica que constituye su sostén último. En primer lugar, porque en el mero registro de la imagen en movimiento se da el paso a la aparición de las relaciones entre las cosas y los seres efectivamente existentes, a la aparición de unas reglas del juego cuyo origen es ajeno al dispositivo cinematográfico pero que impregnan el celuloide en su despliegue temporal. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque los procedimientos del montaje y de la narración fílmica permitirán neutralizar la radicalidad de la fotografía en el funcionamiento de un aparato simbólico, creando una estructura temporal que es interna no ya a lo filmado, sino al pacto que el cine establece con el espectador. La doble naturaleza fotográfica y narrativa del cine, que también el melancólico Barthes subrayaba a su manera al distinguir el doble rol que ante sus ojos de espectador podían ocupar los actores de cine —el del actor en su papel, como personaje de la narración, y el del actor en la pantalla como la huella de algo que, inevitablemente, va a morir—, se despliega asimismo en una doble naturaleza documental y ficcional, que está incrustada en su corazón mismo desde el origen del cine en el documental de los Lumière y en la fantasía prestidigitadora de Meliés. Ahora bien, ¿cómo se articula esa doble raíz? ¿no ocurrirá que, como la tortuga de Zenón, que físicamente percibe la meta pero que matemáticamente no podrá nunca alcanzarla, el realizador cinematográfico está, al igual que el artista moderno, condenado a no dar nunca cuenta de una temporalidad, la de las cosas mismas, que, sin embargo, está en la base misma del medio en que trabaja?.
La articulación de esas diferentes temporalidades es quizá el tema central de la obra de José Luis Guerín. Si la diferencia entre cineastas que hacen películas y cineastas que hacen obra tiene alguna validez, el caso de Guerín es el ejemplo perfecto de una obra que, concebida toda ella como un work in progress, se repiensa constantemente a sí misma y reclama ser entendida como una reflexión de conjunto sobre el pacto que el dispositivo cinematográfico realiza con la realidad exterior y con la realidad interna de su propia historia.
II
Existe un tiempo de la mirada que, aun siendo inherente al cine desde sus orígenes, no forma parte del lenguaje fílmico tal como se da en la narración clásica. Ese tiempo, sin embargo, puede aún percibirse entrelíneas a través de las fisuras de la estructura temporal ya construida del relato fílmico, como la sutura radical del cine con la vida. José Luis Guerín siempre ha sostenido que es la conciencia del propio medio —la conciencia de que el cine tiene una historia con unas reglas del juego que se han ido configurando a lo largo del tiempo— lo que distingue al cine de la televisión. De hecho, uno de los rasgos del cine moderno consiste en ser capaz de dar cuenta de esa conciencia, es decir, de mostrarse a sí mismo como el heredero de unas leyes internas que son, necesariamente, un artificio. Así, y como Godard encontraba en Stromboli de Rossellini, el cine moderno hace visibles las huellas de la experiencia misma del rodaje, del pacto con la realidad que está en el origen del cine. Y, al hacerlo, subraya siempre el gozne que articula la realidad efectiva con el artificio cinematográfico; el proceso a través del cual, inevitablemente y en el mismo movimiento, el cine muestra la realidad efectiva a la vez que se aleja de ella. En una buena película, argumenta Guerín, existe entonces siempre un doble diálogo: «uno con la realidad circundante que filmas, y otro con tu propio medio aun de modo implícito» (Arroba, 2002, p.71).
La presencia de la articulación del cine con la realidad efectiva siempre ha estado de algún modo presente en los largometrajes de Guerín. Ya en Los motivos de Berta (1984) realidad y ficción se mezclaban en las «fantasías de pubertad» de una niña pueblerina, mientras que en Innisfree (1990) la memoria de The Quiet Man forma parte tanto del imaginario del pequeño pueblo irlandés donde fue rodada como de la propia estrategia narrativa de Guerín. Pero es sobre todo en Tren de Sombras (1996) y En Construcción (2001) donde ese doble diálogo se desarrolla plenamente, hasta el punto de que puede verse a ambas películas como dos ensayos complementarios acerca de la naturaleza de ese diálogo.
Tren de Sombras. El espectro de Le Thuit (1996) es una película donde el cine se piensa a sí mismo para descubrir lo inevitable de su pacto con la realidad. Un pacto que, sin embargo, sólo se deja ver a través de las fisuras de un artificio: el cine mismo. Por eso Tren de Sombras es en primer lugar un falso documental que insiste en recordarnos que, cuando vemos una película, lo que estamos viendo no es la realidad, sino un artificio, una representación. Según el texto con que se inicia, en 1930 el abogado parisino Gérard Fleury había rodado una película familiar que recientemente se ha encontrado —eso sí, en muy mal estado— y que Guerín ha tratado de reconstruir. Tras un pequeño prólogo, asistimos al visionado de esa película, acompañada del ruido de un proyector de cine y que deja ver las marcas de un celuloide muy deteriorado, estropeado por humedad, quemaduras y rasgaduras diversas. La película familiar en sí misma, dividida en nueve capítulos que se anuncian mediante otras tantas cartelas, pone ante el espectador una jornada de los Fleury en su casa de Le Thuit, mostrando un ambiente vital y despreocupado que se acompaña de una divertida música para piano. Apenas si la especial atención que en determinados momentos la cámara presta a la joven Hortense Fleury añade algún tipo de mayor intensidad a ese tono ligero, informal y divertido. La insistencia, en cualquier caso, en el deterioro del celuloide, que saca a la superficie la materialidad del soporte, y en la estructura organizada por capítulos, nos recuerdan constantemente el carácter artificial de una película que no es simplemente una ventana; que puede pretender representar una realidad exterior a ella, pero que no la constituye.
Tras la película familiar, nos situamos ante la visión del presente —del que realmente nunca hemos salido pero que aún no hemos visto. Estamos en Le Thuit, donde residían los Fleury y donde fue rodada la película. Pero ahora la casa familiar está vacía, abandonada. La vitalidad surgida de la alegría de vivir de la familia ha desaparecido. No queda rastro alguno del ritmo que al lugar imponían los seres humanos, sus juegos y relaciones, salvo unas fotografías dispuestas en pequeños portarretratos que más bien acentúan el carácter inerte de esa memoria ahora dormida. El ritmo que impone el «tic tac» del reloj nos recuerda a su vez el paso de un tiempo implacable, de un tiempo real que trasciende la alegría de vivir familiar, que sigue avanzando aun cuando no existan esos seres para quienes en origen era marcado. De hecho, el reflejo del péndulo del reloj sobre los retratos subraya que éstos no son más que recuerdos estáticos, impotentes ante el avance inexorable del tiempo real (F1, F2). Del mismo modo, sendos planos que muestran una especie de chaqueta blanca y un sombrero sepultados por las hojas secas hacen ver la caducidad de lo humano frente al sucederse de la vida natural (F3) en lo que Carlos Losilla vio como una de las escasas naturalezas muertas de la historia del cine (Losilla, 1998, p.176).
 |
 |
 |
|
F1
|
F2
|
F3
|
Sin embargo, la sensación de muerte y petrificación va a durar poco. Aun sin que el estatismo del recuerdo humano cambie de signo, el escenario en su conjunto va a verse animado por una suerte de danza universal que proviene de la naturaleza, de las luces, sombras y sonidos que producen la vegetación animada por el viento y la lluvia repentina, y que, insistiendo en su carácter rítmico, musical, Guerín acompaña de La Noche Transfigurada de Schönberg. Los elementos humanos no hacen más que subrayar la consistencia de esa danza, ofreciendo el contrapunto nostálgico a esa vida íntima de la naturaleza. Varios coches cruzan la carretera que transcurre junto a la casa. La música moderna que sale de su interior y el fogonazo de los faros no alteran de forma perdurable lo que ya existe y que continuará existiendo más allá de ellos. Su concurso no hace más que acentuar el efecto dramático de esa organización de luces, sombras y sonido, nacida del pacto entre la percepción del cineasta y los elementos naturales y cuyo origen en una intervención humana resulta secundario (F4,F5,F6).
 |
 |
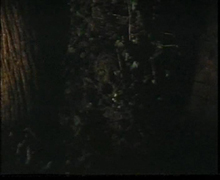 |
|
F4
|
F5
|
F6
|
Por el contrario, los personajes cuya presencia había dado vida a la película familiar son ahora una presencia estática, un mero registro melancólico en el sentido barthesiano que resulta engullido por el espectáculo de la vida natural. En un hermoso plano, la foto de Gérard Fleury empuñando su cámara refleja la lluvia que cae sobre el cristal de la ventana y, así, aun sin ser realmente tocada por el agua, resulta visualmente inundada por una marea que la trasciende y en cuya naturaleza rítmica se entretiene la cámara (F7, F8, F9).
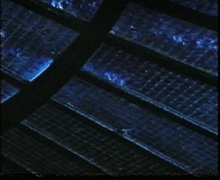 |
 |
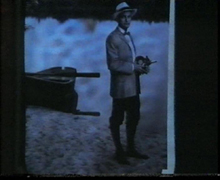 |
|
F7
|
F8
|
F9
|
De este modo, si en la primera parte de la película asistíamos a la vitalidad generada por las relaciones entre personas, ahora asistimos a una vitalidad distinta, la del espectáculo de luces y sombras tal como se muestran a los ojos del cineasta. Y ese espectáculo se nos ofrece de tal modo que pone de manifiesto que la capacidad del cineasta para imaginar la imagen, para temporalizar la imagen, se sitúa, aún sin un juego de miradas y diálogos entre personajes en el que apoyarse, más allá de la melancolía barthesiana del registro fotográfico —aunque pueda incluirla. Esa capacidad está de hecho para Guerín en la base del cine:
La primera mirada creadora del cineasta yo la establezco en la infancia cuando el niño tiene la capacidad de soñar imágenes con las sombras, cuando está en la cama y en la penumbra, al amanecer o al anochecer, se proyectan sombras agigantadas de árboles, de hojas, filtraciones de luz a través de persianas. Entonces el niño tiene una capacidad fascinante para invocar, convocar imágenes a partir de las sombras. Es una capacidad que luego no sé por qué misteriosa razón solemos perder. Esa capacidad de ensoñación, de imaginar la imagen, es una redundancia que me gusta. Yo creo que el cineasta nace cuando contemplas esas sombras en la infancia, ya no eres un espectador porque hay una mirada creadora ahí, que está tabulando con las primeras imágenes en movimiento. Incluso una hipótesis que a mí me parece muy bella es la que sitúa la infancia del arte en ese terreno, que dice que el hombre remoto de las cuevas de Altamira antes de trazar el bisonte lo había soñado o imaginado a partir del juego de las sombras que se creaban en los accidentes de la gruta con la entrada del sol que creaba sombras y él adivinaba ahí el bisonte. (Guerín, 2002, p.32)
Algunas secuencias parecen de hecho concebidas para subrayar estas palabras, como el momento en que la cámara se entretiene persiguiendo los juegos lumínicos que la sombra de las hojas en movimiento provoca sobre el papel pintado de la casa (F10, F11, F12).
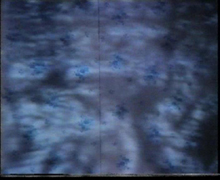 |
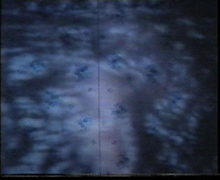 |
 |
|
F10
|
F11
|
F12
|
Existe, por tanto, un pacto de la imaginación fílmica con las sombras que es algo más que el registro de la huella humana en el celuloide. Pero, ¿qué hay de los personajes? ¿es que acaso sólo pueden emerger incardinados en un guión (pensado para el espectador) o caer del lado de la melancolía? Las dos últimas partes de Tren de Sombras pretenden mostrar que existe también un pacto con la experiencia humana que se sitúa más allá del tiempo organizado por el guión y el montaje y que posee una naturaleza tan íntima como ese pacto con las sombras.
Volvemos entonces de nuevo al objeto encontrado, a la película de Fleury. Pero ahora no la visualizamos, sino que trabajamos sobre ella en la sala de montaje. Deteniendo la película para congelar la imagen en determinados planos, así como utilizando el zoom y alterando ligeramente el punto de vista en un truco algo ilícito, Guerín va a revelar que, bajo la amable frivolidad de la película familiar, anidan intensas relaciones explorables a través de la mirada de los personajes.
Lo primero que se nos va a desvelar es la intensidad de la mirada de Hortense, la relación de amor que sin duda existe entre ella y la cámara. En la mesa de montaje detenemos ciertos fotogramas de la escena del columpio y trabajamos con el zoom acercándonos cada vez más a ciertos detalles de la escena para finalmente descubrir que, durante todo este tiempo, lo que la cámara ha estado filmando no es otra cosa que la mirada de Hortense (F13, F14, F15).
 |
 |
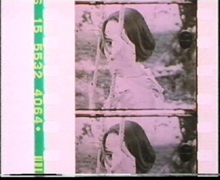 |
|
F13
|
F14
|
F15
|
Igualmente, mediante la congelación de la imagen, el zoom y la alteración del punto de vista, comprobamos que, en la escena del paseo en coche, Hortense, a quien sólo habíamos visto agitar la mano saludando, mira intensamente a la cámara en el saludo, como si quisiera seducirla (F16). Para dejar más claro el asunto, empezamos a ver diversos planos de la mirada de Hortense, entre ellos un hermoso fotograma quemado que circunda su rostro (F17, F18).
 |
 |
 |
|
F16
|
F17
|
F18
|
Asimismo, en la sala de montaje comienza a desvelarse otra relación antes invisible. En este caso, se trata de una relación planteada completamente en el interior de la película, pues se establece entre dos personajes: el tío Etienne y la criada. En la escena del paseo en bicicleta de Hortense, los trucos de montaje nos permiten de nuevo descubrir algo que en el pase de la película había pasado desapercibido. El saludo del tío Etienne, que nos había parecido dirigido a Hortense (quien a su vez le contestaba) va en realidad dirigido hacia una figura, la de la criada, que se puede adivinar en el fondo de árboles (F19, F20, F21).
 |
 |
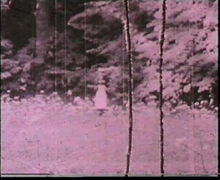 |
|
F19
|
F20
|
F21
|
Para subrayar el hecho de que tanto Hortense como el tío Etienne comparten una dimensión que permanece invisible en el relato original de la película familiar, Guerín unifica fotogramas con sus rostros (tristes, mirando al cielo o contrapuestos al agua del lago) poniendo de manifiesto unos haces de sentido antes invisibles (F22, F23).
 |
 |
 |
|
F22
|
F23
|
F24
|
Aún en esta tercera se pone de manifiesto un último secreto. Deteniéndonos en la mirada de la pequeña Marlette, comprobamos que está muy pendiente de algo que permanece fuera de campo y que no ha sido mostrado en la película de Fleury (F24).
La cuarta y última parte de Tren de Sombras recrea la filmación de la película de Fleury con actores que ocupan el lugar de los personajes de la película, incluyendo también entre ellos al propio Fleury filmando. Es así como se va a desvelar definitivamente el doble secreto antes sugerido. Vemos a Fleury filmando la escena de las corbatas, y vemos tras él las figuras del tío Etienne y la criada que parecen marcharse a escondidas, justo en el lugar hacia donde debiera haberse dirigido la mirada de Marlette (F25). Ahora cobran sentido hechos como el de que el tío Etienne se coloque junto a la criada en la foto familiar o el de que la saque a bailar tan efusivamente. Existe entre ellos un affaire amoroso.
 |
 |
 |
|
F25
|
F26
|
F27
|
Finalmente, la recreación de la escena del paseo en bicicleta termina por certificar no ya sólo que el saludo del tío Etienne se dirigía hacia la criada ubicada entre los árboles (F27), sino que el saludo de Hortense iba en realidad dirigido a M. Fleury, que la filma con su cámara (F26).
De modo que, inspeccionando en el interior de ciertas huellas impresas en la película familiar, hemos recibido una doble revelación. Por un lado, una alteración en el montaje nos permite descubrir detalles fundamentales en la realidad afectiva de los Fleury que la elección de un punto de vista determinado ha soslayado, como es el caso de la relación del tío Etienne con la criada, que aparece más oculta al espectador que a los propios personajes. Por otra parte, y más intensamente, descubrimos que lo que en relación con la película familiar parecía un punto de vista objetivo, propio de un observador invisible que sólo fisga, es en relación con la experiencia efectiva que el cine inevitablemente registra un punto de vista tan directamente implicado que hace pensar que toda la filmación sólo puede tener sentido gracias al amor entre Fleury y Hortense, como si sólo esa relación afectiva plasmada en el deseo de la mirada y que precede al tiempo fílmico de la película acabada hubiera hecho posible todo lo demás. Como si el tiempo interno del relato fílmico no pudiera nunca desembarazarse de ese otro de la experiencia efectiva del rodaje, por más que intente borrar sus huellas.
III
Robert Flaherty tardó tres años en rodar Nanook el esquimal (1922). Sólo de la convivencia con las personas que habrían de ser filmadas pudo para Flaherty surgir una película, de hecho la película que fundó el género documental. Esa dimensión vital del tiempo del rodaje tiene una doble implicación. En primer lugar, es ella la que hace posible que la realidad se muestre sin presiones, que se exponga confiada a nuestros ojos. Hay sonrisas de Nanook que sólo se explican desde esa confianza, desde un estado de cosas donde Nanook es capaz de permanecer desprevenido ante la cámara de Flaherty. Pero la relación afectiva con lo filmado posee también una vertiente moral: la del reconocimiento de que el tiempo del cine —el tiempo objetivo del director y el tiempo convenido por el guión— no es más valioso que el tiempo de lo filmado, que el tiempo del otro. Es por ello que, si Nanook sale a pescar con su arpón y no obtiene en la jornada pesca alguna, Flaherty no inventa un truco de montaje e introduce un pez de atrezzo para salvar la situación, sino que simplemente espera hasta que, en otra ocasión, Nanook consiga finalmente su pieza. Si bien el lenguaje del cine implica la construcción de un tiempo que difiere del de lo efectivamente filmado, que posee sus propias reglas del juego, no respetar el tiempo del otro sería una traición a la experiencia vivida, al tête-à-tête entre Nanook y Flaherty que, en última instancia, constituye Nanook el esquimal: «más allá del monumento etnográfico, y de las muchas perspectivas que tengo de Nanook, la película que acabo viendo es ésa, la crónica de una amistad que se ha ido generando durante el rodaje» (Guerín, 2003, p.6).
Esa crónica, ese pacto con la realidad que incluye la dimensión temporal de la experiencia del rodaje, es también el punto de partida de En Construcción. Guerín tardó igualmente tres años en filmar esta película. Durante el primero, el equipo no rodó ni un solo plano. Durante los dos siguientes, se rodaron unas ciento veinte horas que dieron finalmente lugar a una película de apenas ciento veinticinco minutos de duración. Una película concebida sin guión, un work in progress que quiere dar cuenta de un proceso, el de la construcción de un edificio en el viejo barrio del Raval de Barcelona, que es también inevitablemente el de la destrucción del tejido social del lugar donde se inserta. Porque la historia de una casa no comienza con la llegada del propietario. La historia de una casa es también la historia de aquellos que la han construido y, más allá aún, la historia de aquellos que con anterioridad habitaban un lugar que en adelante ya no podrá nunca ser el mismo. Cuando, al final de En Construcción, vemos llegar a los futuros inquilinos del nuevo edificio —con quienes en principio el espectador debería identificarse más estrechamente— nos vemos enfrentados a un punto de vista y a una relectura del proceso que no solamente ya no es la perspectiva de los personajes a quienes hemos visto a lo largo de dos horas, sino que durante un instante, antes de que esta última desaparezca, permanece junto a ella estáticamente, como si se tratara de dos mundos que no se ven el uno al otro pero que están indisolublemente enlazados en un mismo proceso. Ese lugar estático donde cobra finalmente sentido la construcción del nuevo edificio pone de manifiesto más que nunca que es sólo si se atiende a ese otro lado que desaparece, que es sólo si, al igual que Flaherty, esperamos pacientemente junto a él a lo largo de todo el proceso, como podrá mostrarse el lugar donde una memoria que nace puede aún girar sobre sus pasos y traer a la vida lo que desaparece en el momento mismo de su desaparición.
Traer a la vida, es decir, no dar cuenta de ello como un elemento desechable en la cadena del progreso ni como su contrafigura inerte y melancólica, sino como una realidad que de algún modo puede ser integrada en nuestra experiencia, de un modo que sea al mismo tiempo estético —y por tanto activamente construido— y respetuoso con la propia naturaleza de las cosas. Algo que se hace posible al confiar absolutamente en la realidad, la cual, como efectivamente cree Guerín, no decepciona. Un guionista —o un espectador educado en la narración estandarizada— no hubiera imaginado que, en lugar de hablar de fútbol o de mujeres, dos albañiles hablaran de la Internacional (que es, dice Abdel, «la religión de los pobres») o de la Revolución Rusa (F28), o que dijeran, como dice Abdel a Santiago, el albañil gallego, que «la naturaleza está susurrando a Barcelona mediante la nieve» (Arroba, 2002, p.65). El contraste que surge de manera espontánea entre Abdel y Santiago, que Guerín asocia a las figuras mutuamente equilibradas de Don Quijote y Sancho, muestra en efecto que es la realidad misma la que adquiere ese tipo de organización, capaz de incardinarse fácilmente en una tradición estética. Santiago es el contrapunto perfecto del imaginativo y crítico Abdel, a quien recuerda constantemente que vive más tranquilo sin hablar de política y a quien intenta callar diciendo que le duele la cabeza hasta que, a la pregunta de si no estaría enamorado y sería eso lo que explicaba su insomnio, responde «ahora sí que me has matao (sic)». Algo en gran medida similar ocurre con la frágil armonía que existe entre Juani, la joven prostituta, y su aún más joven chulo, que vive de ella y se niega a trabajar («¡Ponte a trabajar perro! ¡Ponte a trabajar si tienes celos!», le dice ella en una ocasión) pero que, en la escena del final de la película, consiente en cambiar de posición, dejar de viajar sobre los hombros de Juani y ser por el contrario él quien asuma la carga de ella (F29, F30).
 |
 |
 |
|
F28
|
F29
|
F30
|
Puede entonces decirse que el propósito de En Construcción es doble. Es, en primer lugar, el propósito de dar cuenta de un proceso urbano y, por tanto, histórico (de hecho, el Raval es un barrio que nace con el siglo XX y cuya identidad parece comenzar también a desaparecer con el final de éste) en su dimensión efectiva. Y es al mismo tiempo el de ensayar una estrategia que permita al cine abrirle paso a un tiempo que no es ya exclusivamente el propio del cine, sino el del proceso mismo que testifica. Un proceso que sólo puede captarse ubicándose en su interior, cuando aún no está cerrado y todas sus dimensiones históricas e imaginarias están presentes a un mismo nivel, antes de que la mayoría de ellas sean relegadas a un pasado en el que el presente no se reconoce y que sólo podrá ser en adelante pensado desde la melancolía. La relación visual entre el edificio en construcción y la vieja iglesia de San Pau, un edificio del románico lombardo, que se sitúa junto a la obra, va marcando los pasos de dicho proceso. La iglesia de San Pau irá pasando desde su condición original de ser el edificio que preside todo el espacio urbano y el telón de fondo sobre el que discutir la grandeza de una construcción humana, a convertirse en una mera «vista», muerta ya como referente de la acción humana, para los inquilinos que llegan con la obra finalizada (F31, F32, F33, F34, F35, F36).
 |
 |
 |
|
F31
|
F32
|
F33
|
 |
 |
 |
|
F34
|
F35
|
F36
|
Ahora bien, ¿qué significa para la gente que aparece en la película la construcción de un nuevo edificio? Para el viejo marino desahuciado, sin duda el más quijotesco de todos los personajes, cuya pobreza se mezcla con recuerdos visionarios de viajes lejanos y con su deseo de pertenecer a quienes disfrutan de las cosas «delicadas», es una necesidad imaginaria, lo que necesita la ciudad para dotarse de la grandeza de una ciudad viva y cosmopolita como Londres. De hecho, la película propiamente dicha se inicia con un estrambótico parlamento del viejo marino (F37), acorde con sus delirios de grandeza que tan brutalmente contrastan con su condición social:
Aquí (…) se vuelven las calles estrechas, y no hay lo que debe de haber, una ciudad moderna. Está anticuada, se ha pasado de moda, la gente se ha envejecido prematuramente. No hay capacidad, no hay educación…
(…) Son asuntos multimillonarios. Necesitan una ayuda de los fondos de conexión europeos (sic), para facilitar al gobierno español… los fondos de conexión (sic) de toda Europa y de todos los bancos, tienen montones de millones para hacer esta… esta… esta cosa, tirar todo aquello, aquella plaza, ampliar desde allá hasta aquí… (…) y todo esto convertirlo en una gran plaza. Porque en Londres, que es una gran ciudad cosmopolita, tiene usted plazas, árboles, y aquí nos dedicamos a construir a construir a construir, y resulta que nos encontramos con calles estrechas…
Con la cámara enfocando a una pared donde un graffiti reza «Derribos no. Rehabilitación», añade (F38):
Y aquello, aquello, esas casas que hay ahí al lado, todas irán a derribo, está viejo, anticuado, y hacer otras casas para los que vivan ahí.
Más adelante, veremos al viejo marino sentado en la calle, rodeado de sus cosas y de escombros, preparándose quizá para dormir (F39).
 |
 |
 |
|
F37
|
F38
|
F39
|
Una relación diferente con la construcción es la que mantiene el encargado, en quien Guerín encuentra una férrea ética del trabajo (hoy anticuada). El amor del encargado por el oficio de la construcción es tal que dice a su hijo, a quien parece estar enseñándoselo, que «uno tiene que estar enamorao (sic) de su trabajo como si fuera… como si fuera una novia vamos. Porque si no, no le pones interés». Ese amor por el trabajo dará un paso más en la dirección de una identificación no ya con el oficio de la construcción en sentido estricto, sino con el proyecto urbanístico donde trabaja en su conjunto, pasando así desde la pasión por el trabajo a la inclusión (no meditada) del propio imaginario en un proyecto político, que el encargado llega a interiorizar como si fuese él mismo quien lo hubiera planeado y puesto en marcha. Así, llega a decir que «nos hemos propuesto aquí hacer un barrio nuevo y vamos a conseguirlo eh?», para inmediatamente corregirse y aclarar: «Bueno, nosotros no, el alcalde de Barcelona quiere hacer un barrio nuevo aquí hace ya tiempo y …». Finalmente, vuelve a implicarse plenamente con la primera persona, aunque eso sí, del plural: «y tendremos que conseguirlo ¿no? Un día u otro». Y todo ello aun en el seno de una conversación donde ha llegado incluso a decir que «con todo el tiempo que llevo en la construcción no me ha dado ni para comprarme un reloj», pero donde frente a cualquier conciencia que induzca a la queja primará siempre esa moral de una colectividad trabajadora uniformada en torno a un proyecto, volcada en un proyecto cuyas implicaciones sociales permanecen impensadas.
 |
|
F40
|
El encargado es también quien mejor permite a Guerín establecer el nexo entre la historia de la construcción y la historia como gran proceso colectivo. Ese nexo se establece en primer lugar con la historia como pasado lejano. Ese pasado lejano que se ejemplifica en la iglesia de San Pau, acerca de cuya construcción el encargado discute con un compañero, alabando la calidad de la piedra y señalando la existencia de una correlación directa entre aquella tarea y su propio trabajo: el único secreto de la iglesia es para él que la piedra natural no tiene envejecimiento; por lo demás, esos bloques se subían «como siempre se han subío (sic), con carriolas, como hacíamos bloques como éste, con un maquinillo (sic) de aquellos». La conversación deriva entonces hacia el trabajo de las piedras con que se hacían las pirámides, señalando el encargado que tampoco en ello existe misterio alguno, ya que,
si nos fijamos en Tierra de Faraones veremos que había arquitectos entonces. El rey aquel que quería hacerse su tumba buscaba un arquitecto que hiciera algo que no pudiera ser saqueao (sic) y él lo encontró… (…) y fue el que hizo una cosa que yo, cada vez que veo la película, me quedo asombrao (sic), de aquel entonces lo que hizo aquel hombre….
La conversación continúa con la alabanza de la construcción de las pirámides tal como se cuenta en Tierra de faraones, alabanza que no obsta para que el encargado la conecte de nuevo con los problemas que el oficio de la construcción tiene en el presente. Los problemas que tuvieron los egipcios eran similares a los presentes: que si las piedras de las canteras no servían, que si los obreros no comían y no se tenían en pie, que si había que recaudar más fondos… De ahí que el encargado concluya afirmando que «era el mismo sistema de hoy».
Pero la alusión a Tierra de faraones pone también de manifiesto la relación con la historia en otro sentido; en el sentido de la mediación omnipresente de los medios de comunicación social en nuestra percepción del pasado y del propio presente. Guerín cuenta cómo fue el encargado mismo, que se le hacía un personaje típico de Howard Hawks, quien un día le habló precisamente de esa película:
José Luis, tú sabes la película sobre la construcción que a mí me gusta?», y sin saber ni el título ni el director describió Tierra de faraones con tal vehemencia y con tal pasión que me dije que había que incluirlo en la película, así que creé la situación como contrapunto mítico. Por tanto todo esto no fue una cuña cinéfila impuesta por mí, sino que surgió orgánicamente de dentro.(Arroba, 2002, p.71)
De este modo, es la propia realidad la que nos dice que ella misma es ya difícilmente distinguible del imaginario mediático, el cual se nos ha hecho historia hasta tal punto que nuestra relación con él constituye ya una realidad objetiva. De este modo, esa ética del trabajo que Guerín encuentra en el encargado, y que hoy parece estar de hecho en proceso de desaparición, tiene también su anclaje en un imaginario que ya incluye al cine, a un cine hoy desaparecido, como parte de su historia. Tierra de faraones será de hecho la protagonista de una secuencia memorable que se inicia con un paseo nocturno del viejo marino por el barrio. Se trata de un paseo acompañado por el sonido de fondo de la epopeya de Hawks que reproduce un parlamento que de algún modo recuerda al tono mítico de aquél con que el marino abría En Construcción: «He dispuesto una gran tarea para Egipto cuya realización sería imposible en cualquier otra tierra. Vais a levantar una pirámide en medio de las arenas del desierto…». Sólo que ese parlamento del faraón es presentado como la imagen especular de la primera secuencia del marino. Ahora no es éste quien toma la palabra de forma arrogante, sino que su frágil figura se pierde en la oscuridad de un lugar degradado lleno de escombros y basuras, mientras que la voz del faraón emerge, impersonal pero objetiva, de la pantalla o, más bien, de las pantallas de televisión (F41). Acto seguido, la cámara recorre las fachadas de los edificios y comprobamos, a través de balcones y ventanas, que en cada vivienda hay una televisión donde pueden verse imágenes de Tierra de faraones (F42, F43).
 |
 |
 |
|
F41
|
F42
|
F43
|
Esa presencia del cine y, más particularmente, del cine visto por televisión, en la configuración de los valores de los personajes es igualmente sugerida por la escena en la que Abdel, contemplando la nevada, dice a Santiago que «bajo nieves como éstas, más frío todavía, se ha hecho una revolución, que es la revolución rusa», a lo que Santiago responde: «¿Es que estuviste viendo ayer El Correo del Zar?». «Hombre, claro», contesta Abdel.
Pero el hecho de mostrar esa presencia pone sobre la mesa una última cuestión. Al hacernos ver la implicación del cine en la configuración de nuestro imaginario como si fuera un dato objetivo, Guerín no sólo reconoce la incidencia de aquél en la configuración de un punto de vista que sostiene los anhelos de la gente en el mismo movimiento con que oculta las partes menos amables de un proceso efectivo, sino que plantea la cuestión de cómo el cine mismo, como de hecho hace En Construcción, es capaz de mostrar ese contraste, incluso si eso implica tomarse a sí mismo como objeto. Así ocurre con la distorsión entre un imaginario de leyenda sostenido por la televisión y una desoladora experiencia efectiva que se nos muestra en la escena del paseo del marino, pero, sobre todo, en la escena de la llegada de los posibles compradores al edificio casi concluido. Los futuros inquilinos no sólo pasan junto a nuestros personajes sin prestar la mínima atención a su presencia (F44), sino que, sobre el fondo de los rostros ciertamente poco chic de quienes aún viven en el edificio de enfrente, comienzan a hablar acerca de la necesidad de dotar de seguridad al edificio (F45) o de la importancia de que los vecinos sean agradables a la vista (F46).
 |
 |
 |
|
F44
|
F45
|
F46
|
Pero, ¿se trata de que estos personajes son simplemente horribles, o se trata más bien (o quizá también) de una cuestión de punto de vista?:
Nos guste o no estamos más cerca de los compradores de las nuevas casas que del resto de los personajes de la película. La verdad es que no dicen cosas tan horrorosas, pero sin embargo es horrible, horrible por un problema de invisibilidad. Están ahí los albañiles —nuestros personajes— poniendo yeso y no les ven, no les dicen nada, les ignoran, son invisibles, están hablando de donde pondrán la pecera, la tele y tal. (Guerín, 2002, p.33)
La tarea del cine es la de visibilizar lo invisible, la de ser capaz de mostrar en un mismo plano lo que vemos y lo que habitualmente se nos oculta, como en esta escena a nuestros viejos personajes y a los nuevos colonos, aunque ellos mismos no se vean entre sí. Para lograr esa visibilidad, se hace imprescindible poder observar la realidad sin el peso del hábito cotidiano. Pero para levantar ese hábito en el espectador ha sido necesario mantenerlo dos horas conviviendo con el otro.
IV
Los hábitos del espectador que En Construcción intenta socavar no son sin más los de un modo de vida, sino específicamente los de un tipo de percepción que permite una identificación inmediata con las cosas y las personas basada en la velocidad, en la brusquedad del corte publicitario propia de la televisión. Esa velocidad a partir de la cual el público ha aprendido a mirar de otra manera (Guerín, 1995, p.22) y que, a fin de cuentas, le ha hecho perder el sentido de la observación y quedar anclado en la demanda imaginaria. Pero recuperar el sentido de la observación, convirtiendo al cine en un acto revelador que se opone a la uniformidad publicitaria, parece requerir el dar cuenta de lo que en ésta siempre se oculta: el pacto con la realidad que se estableció en la génesis del relato fílmico, un pacto que necesariamente alberga las trazas de tiempo efectivo.
El objetivo de En Construcción parece ser el de poner entre paréntesis el relato que el presente habitualmente hace del proceso histórico para dejar hablar a aquello que normalmente no tiene voz. Esa puesta entre paréntesis resulta absolutamente necesaria por cuanto, como dijo Benjamin, «la imagen del pasado amenaza desaparecer con cada presente que no se reconozca mentado en ella» (Benjamin, 1982, p.180). De ahí que para Guerín la película pudiera haberse llamado tanto «En Construcción» como «En Destrucción», ya que ambas expresiones no designan sino las dos caras de un mismo proceso, y que la haya finalmente subtitulado «work in progress». Sin embargo, el componente místico que Benjamin añadía a la rememoración de la historia no existe en Guerín. No existe completamente el peligro de que la boca del historiador esté ya hablando al vacío «quizás en el mismo instante de abrirse» (Benjamin, 1982, p.180), sin duda porque ese pasado no está aún del todo muerto. Porque Guerín ha podido recuperarlo estéticamente más allá de su consideración como un mero eslabón del continuum del progreso o como una ruina a la que dirigirnos desde el sadismo de la melancolía. Porque ha podido recuperarlo de tal manera que sea capaz de hablarnos. Ahora bien, dado que al modo de vida que nos identifica con el comprador de la vivienda le acompaña un modo perceptivo basado en lo inmediato de la demanda, ese modo perceptivo que vuelve invisible aquello que no se ajusta a sus exigencias narcisistas, la puesta entre paréntesis del relato del progreso que permita dicha recuperación requerirá necesariamente también de una puesta entre paréntesis de ese modo perceptivo.
Sin embargo, no es lícito pensar que este último puede sencillamente suprimirse para encontrar algo así como un lenguaje incontaminado del cine, como si el tipo de desarrollos radicales del audiovisual a que nos hemos acostumbrado no estuvieran ya incluidos entre las posibilidades del lenguaje fílmico en general. Al fin y al cabo, y a pesar de que el ritual de la sala de cine y las cualidades de la imagen fotoquímica sigan marcando una diferencia capital frente al mando a distancia y la imagen electrónica, el hecho de que, como el propio Guerín ha dicho a veces, estemos viendo mucha televisión en los cines y el hecho de que las cualidades relacionadas con la producción de ideas y sentimientos no desaparezcan con el paso del cine a la televisión, quieren decir que algo fundamental de la estrategia narrativa es común a ambos dispositivos. De este modo, si bien es cierto que al espectador a quien se habla nos espera desde un hábito perceptivo educado en la vorágine del audiovisual, aquella puesta entre paréntesis debe de algún modo incluir también al cine mismo. Es decir, que debe incluir una reflexión sobre el propio medio en que se nos está hablando. Quizá por ello En Construcción se cuida mucho de no comenzar con el documental de Guerín propiamente dicho, sino que éste es antecedido por imágenes de un documental anterior que representa el mismo barrio a comienzos del siglo pasado. La introducción de esas imágenes provoca el doble efecto de enfrentar, por una parte, al Raval actual ante su propio pasado, que aparece incrustado en el presente como el origen mítico de una historia que se ha encaminado hacia la decadencia (como dice el encargado a su hijo, de la vitalidad que el barrio poseía no queda nada, salvo «cuatro abuelos») y de situar el documental de Guerín en relación no sólo con el barrio, sino también con una representación del barrio, y una representación cuyo carácter naïve, que aparenta solamente registrar la alegría de vivir en los buenos tiempos del Raval, pone de manifiesto el carácter impensado de su punto de vista.
En líneas generales, la madurez del arte moderno llega en el momento en que éste toma conciencia de sí mismo e incluye esa conciencia en su trabajo. Es decir, en el momento en que la obra asume la responsabilidad de hacer explícito el hecho de que su apariencia natural no es realmente naturaleza, sino el resultado de un trabajo encaminado a lograr aparecer como si fuera naturaleza. Este trabajo reflexivo, expresado alguna vez (aunque muchas menos de lo que a menudo se piensa) mediante una abrupta negación, no deja sin embargo de obedecer al mandato que encuentra en toda neutralización de lo concreto una traición a la experiencia efectivamente vivida. La autodenuncia del arte moderno como artificio no se hace sino en favor de su espíritu inicial, de ese impulso hacia la aprehensión del tiempo que desde este preciso momento tendrá en primer lugar que efectuarse a partir de la deconstrucción de un artificio. En el caso del cine, su doble anclaje en el documental y en la ficción, que se configuran en el interior específico del modo de hacer cine como su cara natural y su cara artificial (el documental como mero registro de lo real y la ficción como imposición de un orden a lo real, aunque éste pueda a su vez mostrarse como natural en tanto que obra de arte) hace que este trabajo pase en primer lugar por mostrar la artificialidad última de esta distinción misma: por descubrir la ficción en el documental y el documental en la ficción.
Como ha dicho en alguna ocasión Víctor Erice, distinguir cine de ficción y cine documental es en realidad un imposible en la medida en que la ficción anida siempre en la mirada del cineasta, en cómo éste se sitúa frente a lo filmado, en la manera que tiene de encuadrar y de contar. La cita documental del comienzo de En Construcción, vista al contraluz del conjunto de una película que no oculta la cara crepuscular de un proceso que podría también haberse visto en su momento como no menos prometedor que el nuevo edificio, nos hace entonces preguntarnos si esa vitalidad inicial no pertenece también a un determinado pacto con la realidad, el mismo que hará que el recuerdo de ese momento por parte del encargado equivalga a una imagen mítica cuyo valor es superior a lo que hoy ya no es más que decadencia y que debe por tanto desecharse a partir de una nueva mitología... Del mismo modo, pero inversamente, el lenguaje subterráneo que el análisis realizado en Tren de sombras descubre en la película familiar de los Fleury nos hace preguntarnos si, más allá de las identificaciones propuestas por el guión y la estructura narrativa, el cine no contiene siempre el registro documental de un impulso vital, de una situación efectiva donde las relaciones apenas perceptibles entre los personajes o el amor del cineasta por una mirada o un juego de luces y sombras son inevitablemente invitadas a permanecer como durmientes en el interior de la estructura casi autónoma de un relato fílmico. Es así, en cualquier caso, como el cine de José Luis Guerín parece saldar su cuenta con el espíritu del arte moderno. Mediante una operación que supone al mismo tiempo tanto la puesta en suspenso del lenguaje heredado como una operación de construcción. Como una arquitectura activa cuya función no es otra que darle paso al tiempo en su doble dimensión individual e histórica.
Bibliografía citada
Arroba, Álvaro: (2002) «Conversación con José Luis Guerín». Letras de Cine, número 6, año 2002, pp.68-73
Barthes, Roland: (1980) La Cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós, 1998.
Benjamin, Walter: (1940) «Tesis sobre filosofía de la historia». Benjamin, Walter: Discursos Interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982, pp. 177-191.
De Duve, Thierry: (1995) Kant After Duchamp. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1995.
Fecé, Josep Lluis: (2001) «El tiempo reencontrado. "Tren de sombras"». Català, Joseph Maria;Cerdán, Josetxo; Torreiro, Casimiro: Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Madrid: Ocho y Medio, 2001, pp. 307-312.
Guerín, José Luis: (1995) «De la catedral a la salita de estar. Charla cinematográfica con Isabel Escudero». Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura. Nº 22. Barcelona: Otoño de 1995, pp.79-89.
————— : (2002) «Jamás se me ocurren películas caras. Conversación con Tito Comín, Manuel Quinto y Jordi Pérez Colomé». El Ciervo, revista mensual de pensamiento y cultura. Nº 619, Barcelona: Octubre de 2002, pp.31-33.
————— : (2003) «Work in progress. Transcripción de la conferencia dictada en El Escorial el 28 de agosto de 2003 en el seno del curso ‘cine y pensamiento: el ensayo fílmico’». TDS. Tren de Sombras. nº 0, Enero de 2004. http://www.trendesombras.com/num0/gerinnum0.asp
Losilla, Carlos: (1998) «Polvo enamorado o los itinerarios de la fugacidad». Archivos de la filmoteca, nº 30. Barcelona: Paidós, Octubre 1998, pp. 170-181.
Lyotard, Jean-François: (1986) La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa, 1995.